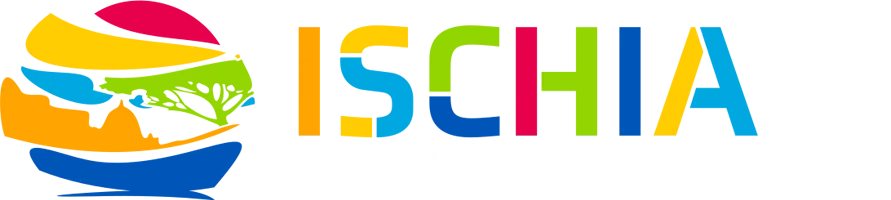Sábanas relucientes al sol, hinchadas por el siroco que se cuela por las callejuelas.
El olor del pan, este es el lugar de una panadería histórica, Boccia en Ischia es, por excelencia, el icono del pan casero, aún mejor si está relleno de mortadela.
Y luego está el mar, por supuesto. Mar por todas partes, sólo hay que asomarse para olerlo, tanto en verano como en invierno.
Por la mañana, tiene lugar en el muelle la secular procesión de barcos de pesca, un espectáculo de color para curiosos y compradores: cabrachos y mújoles, pulpos y cicareles, un triunfo de especies; en otoño, las lampugas, los pescadores sonríen, los actores principales de un teatro al aire libre que se repite, cada día, desde hace décadas.
Si hay un lugar que guarda, más que ningún otro, la identidad de la isla de Ischia, es el pueblo de Ischia Ponte: el antiguo Borgo di Celsa, donde antaño se alzaba una sucesión de moreras, algunas de las cuales aún permanecen allí.
Un consejo, para los que realmente quieran captar su alma: no sigan ningún itinerario. Perderse es, al fin y al cabo, la mejor manera de penetrar en la esencia de un lugar, de dejarse sorprender fatalmente por él. Un microcosmos de sabores y rostros, pasado y presente entrelazados: sólo quien se detenga en la superficie de las cosas tendrá la impresión de un lugar que guiña el ojo al turista. Aquí hay gente e historia, está el taller de un artista octogenario que moldea el granito con vistas al mar y ofrece a los turistas los higos de septiembre de su árbol frente a la calle, antes de zarpar en su canoa hacia el Castillo y más allá. Aquí está la vocación católica de toda una isla, la catedral y los devotos, la casa del patrón -San José- con vistas a una calle rebosante de vida. Aquí se celebra el ritual del café, hay coloridos gozzetti cargados de verduras y frutas para transportarlas a los restaurantes de la bahía de Cartaromana, qué espectáculo único cuando la logística cotidiana se reviste de romanticismo, aún mejor con los colores del amanecer.
Se asoma tras el castillo, el sol, y es una recompensa impagable para quien llega al pueblo al amanecer quedar fascinado por él, incluso antes de que el pueblo cobre vida, impregnado por el aroma de los cruasanes y el pan caliente, qué abrazo tan dulce e irresistible, abriendo el telón de ese recital coral que huele a humanidad y, aquí más que en ningún otro sitio, se alimenta de charlas en dialecto, de fútbol y política, del tiempo y los achaques de la temporada.
Todo ello tiene lugar en un lugar dominado por la visión del Castillo aragonés: no un telón de fondo de cartón piedra, aunque su imagen parezca casi artefactual en su perfección, sino un protagonista, allí arriba la cultura y la gastronomía y el vino se unen en un aflato sobrecogedor. Y llegar hasta allí es un viaje precioso, no hay cansancio al verla cada vez más grande, tras una parada en la librería que huele a mar y en la tienda de cerámica, ni uno se cansa al caminar por el largo espigón que parte la bahía en dos, cuando hay brisa a un lado el mar parece una mesa al otro. Y viceversa.
Tantas historias en esta bahía. Columnas de dióxido de carbono escapan del fondo marino, el efecto remolino es asombroso, pero también anticipa, aquí de forma muy natural, lo que habrá en nuestros océanos si no nos ponemos las pilas. Allí abajo también está la antigua Aenaria, perdón si no es suficiente: sus ciudadanos la abandonaron debido a un desastre natural, tal vez un tsunami, y es una historia asombrosa la de un grupo de pescadores que empezaron a redescubrir muelles y monedas, diseñando un futuro alternativo para sus hijos, barqueros apasionados por la arqueología, ¿quién dijo que no se podía hacer?
Y de nuevo: la Torre Guevara, la pequeña iglesia de Santa Ana enclavada entre las rocas que cuenta largas procesiones de parturientas en busca de la gracia y guarda, quién sabe, la inspiración para una de las obras maestras de la pintura de todos los tiempos, “La isla de los muertos” de Arnold Böcklin. Vida y muerte, como en el círculo que encierra la esencia de todo: éste es, en efecto, el escenario de la fiesta del mar en las rocas de Sant’Anna, el 26 de julio de cada año, con barcos alegóricos que desfilan sobre el agua, revelando el impulso artístico de generaciones de isleños. Todo nació del juego y la rivalidad, los gozzetti en procesión al Santo comenzaron a retarse en una batalla de decoraciones: hoy, su legado es un acontecimiento de alcance internacional.
Pero Ischia Ponte vive no sólo y no tanto en la efervescencia de sus momentos de participación popular como en la irresistible sinceridad de sus silencios invernales, interrumpidos por el siseo del viento y el maullido de los gatos, chirriantes engranajes de las cestas que aún ahorran a los ancianos la molestia de hacer la compra para llevarla a mano, en las erizadas escaleras de edificios antiguos que revelan también historias insospechadas. Sólo hay que preguntar, con curiosidad. Ischia Ponte no defrauda, nunca.